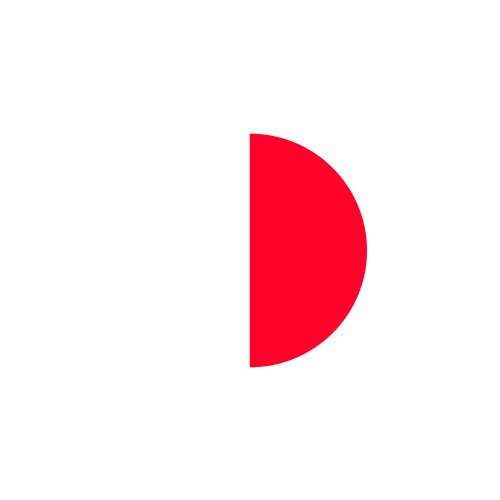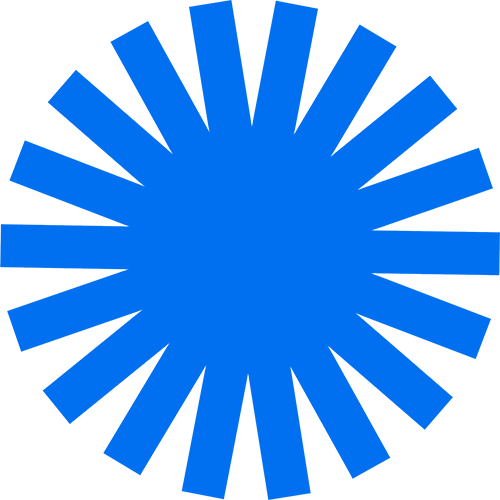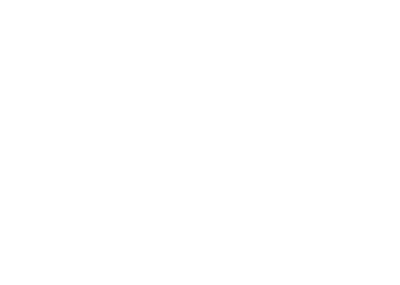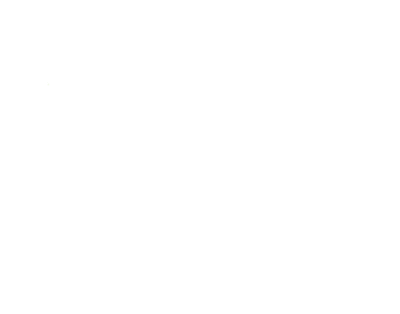Bertha Túm
Las abuelas comadronas son clave en las comunidades mayas k’iche’s del departamento de Quiché. Actúan como guardianas de la vida y promotoras del utz k'aslemal (el buen vivir), ofreciendo más que sólo asistencia en el parto: dan consejería, usan plantas medicinales, practican masajes y baños en temazcal, promoviendo la salud integral de mujeres y niños en las familias. A pesar de su relevancia, su trabajo es subvalorado y mal remunerado por el Estado guatemalteco. Su labor, basada en sabiduría ancestral, no solo es vital para la salud integral, sino también para la preservación cultural de los pueblos originarios, requiriendo mayor reconocimiento y compensación adecuada. Este escrito, consiste en una parte de la investigación que se realizó sobre las creencias y prácticas culturales durante el estado de embarazo de las mujeres mayas k’iche’s atendidas por comadronas en el departamento de Quiché.
ANTIBIOGRAFÍA
No soy buena con las plataformas digitales, ni con las presentaciones visuales, creo que jamás sería una experta en gráficos. Mi lucha diaria no es por dominar el mundo digital, sino por evitarlo. Mientras otros navegaban entre pantallas, yo busco cataratas, ríos, montañas para perderme entre los olores de las plantas aromáticas que ahora promuevo en la ciudad. No he cruzado fronteras para coleccionar sellos en el pasaporte y llevar conmigo experiencias exóticas o fotos de monumentos icónicos, si no la experiencia desde donde siempre he estado, en las conversaciones cercanas y la cotidianidad de las comunidades. Me gusta superarme, alcanzar mis metas, aprovechar oportunidades, poner límites, hablar de mis emociones, disfrutar de los olores y sabores agridulces. Cotidianamente participo activamente en distintos espacios, promuevo la salud integral y sigo preparándome para brindar un servicio profesional. El rol de ama de casa no es mi fuerte, y los platos sucios son mi antítesis de crecimiento personal. Quizá por eso me volví "la oveja negra", siempre en busca de algo más, lejos de la rutina. Mi hija, por otro lado, se convirtió en mi orgullo, la pequeña líder que quizás un día también evite las etiquetas, como la madre.
Las abuelas comadronas como guardianes de la vida y del Utz K'aslemal
Las abuelas comadronas son fundamentales en las comunidades mayas k’iche’s del Quiché, donde actúan como guardianas de la vida y promotoras del utz k’aslemal (el buen vivir), siguiendo los principios de la sabiduría ancestral. Su labor abarca todas las etapas de la vida de las mujeres, desde el nacimiento hasta la vejez. No se limitan a asistir en el parto, también ofrecen consejería, utilizan plantas medicinales, practican masajes terapéuticos, emplean el baño de tuj (temazcal) y brindan recomendaciones para llevar una vida saludable. Estas prácticas son cruciales para la prevención en salud sexual y reproductiva, promoviendo una buena alimentación, la lactancia materna, la planificación familiar y el tratamiento de enfermedades comunes en mujeres y niños.
A pesar de su importancia, las abuelas comadronas no han recibido el reconocimiento adecuado por parte de las instituciones del Estado guatemalteco. Aunque su trabajo está regulado desde 1935 y reforzado por la Ley para la Maternidad Saludable y la Política Nacional de Comadronas de los Cuatro Pueblos de Guatemala (2015-2025), siguen subvaloradas en términos de derechos laborales y remuneración. Esta política nacional, aunque busca integrar a las comadronas en el sistema de salud formal y reconocer su conocimiento, no garantiza una retribución justa. En 2022, el gobierno aprobó un pago único de poco más de tres mil quetzales por comadrona, una cantidad insuficiente considerando la magnitud de su labor e importancia en las comunidades.
La defensa de los derechos culturales de los pueblos originarios implica el reconocimiento del papel de las abuelas comadronas como guardianas de saberes ancestrales y defensoras de la salud de las mujeres mayas k’iche’s. Estos derechos, que incluyen la autodeterminación y la preservación de la identidad cultural, deben ser respetados en todas sus formas. Las abuelas comadronas no solo protegen la salud física, también promueven un estilo de vida basado en el Utz K’aslemal, que aboga por el bienestar integral de las personas y las comunidades. Al no ser adecuadamente remuneradas, ni reconocidas, sus derechos y los de las mujeres y niños que dependen de ellas son vulnerados.
Proteger y valorar el conocimiento ancestral implica respetar el derecho de los pueblos originarios a conservar sus tradiciones, idiomas y forma de vida. Las abuelas comadronas acompañan a las mujeres en sus procesos reproductivos, preservan el tejido social y cultural de sus comunidades. La sabiduría ancestral que transmiten, basada en el equilibrio con la naturaleza y la vida comunitaria, es un pilar del bienestar colectivo. Esta debe ser respetada, especialmente en un contexto donde las políticas públicas suelen invisibilizar o subordinar estos conocimientos a modelos de salud occidentalizados.
El acceso a servicios de salud culturalmente pertinentes, como los que ofrecen las comadronas, es un derecho humano que el Estado debe garantizar. La falta de un reconocimiento completo y de una remuneración digna no solo afecta a las comadronas, sino a toda la comunidad que depende de su labor. Por ello, es esencial que las políticas públicas no se limiten a la regulación, sino que busquen la inclusión real de las comadronas como agentes de salud respetados y remunerados justamente.
El rol de las abuelas comadronas en la defensa de los derechos culturales de los pueblos originarios es crucial. Su trabajo asegura el acceso a la salud desde una perspectiva ancestral, también garantiza la continuidad de prácticas culturales que son parte integral de la identidad de los pueblos originarios. Para proteger estos derechos, es vital que las comadronas reciban el reconocimiento y la compensación que merecen, y que sus conocimientos se integren plenamente en los sistemas de salud, respetando la autonomía y las particularidades culturales de los pueblos originarios.
Prácticas culturales en torno a un embarazo, parto y postparto atendidas por comadronas
Se ha identificado que en las comunidades mayas k’iche’ del departamento de Quiché, existen diversas prácticas culturales que se llevan a cabo no solo durante el trabajo de parto, sino desde la concepción de un nuevo ser. Una de estas prácticas ancestrales implica la planificación para concebir a un nuevo miembro de la familia, vinculando su desarrollo con el calendario lunar, el Chol q’ij, que comprende los 260 días equivalentes a los nueve meses de embarazo. Mientras que en el mundo occidental se considera que el embarazo dura aproximadamente nueve meses, en la cosmovisión maya se estima que son los 260 días lunares.
Según la entrevistada EM2, esta planificación se realiza para asegurar que el bebé nazca en luna llena, fortaleciendo su sistema inmunológico y evitando complicaciones durante el parto. También se garantiza que la fuerza física de la mujer estará en óptimas condiciones bajo la luna llena, potenciando la energía de ambos durante esta fase lunar.
En algunas comunidades se lleva a cabo una ceremonia para informar a los padres y familiares sobre el embarazo, con el objetivo de recibir apoyo y acompañamiento en los aspectos físicos, alimenticios, espirituales y emocionales que requieren tanto la mujer embarazada como su pareja, especialmente si es el primer hijo. Esta ceremonia consiste en un almuerzo o cena donde la pareja comunica la noticia del embarazo a la familia y a la comunidad para poder llevar un embarazo y maternar en colectivo.
El Tz’onoj, es una de las prácticas que aún se realiza y es que la elección de la comadrona, es comúnmente decidido por las suegras, aunque en minoría de casos lo deciden los padres de ambos o la propia pareja. Esta elección implica llevar una ofrenda, que puede variar según el contexto y la situación económica de las familias, siendo común la preparación de una comida ancestral del lugar o panes con chocolate, para pedirle a la comadrona que acompañe a la mujer embarazada durante su proceso prenatal. El acompañamiento que brinda la comadrona incluye principalmente consejería, masajes, baños en el temazcal, acomodamiento fetal, escucha activa en caso necesario como parte de una terapia psicológica, baños con hierbas y la detección de signos de riesgo, así como la adecuación del espacio físico para que la mujer se sienta segura durante el parto.
Otra práctica que algunas familias aún realizan es una ceremonia a través del fuego, con la presencia de un Aq’ij, contador del tiempo, para presentar a la mujer embarazada ante los abuelos que han fallecido y ofrendarles para que durante el embarazo la mujer no tenga complicaciones ni accidentes que puedan provocar un aborto, o para evitar que un susto fuerte afecte la vida de ambos.
El baño en el temazcal es una práctica ancestral que aún se lleva a cabo en las comunidades a través de la comadrona, tanto para la mujer gestante como para el recién nacido. Durante el embarazo, la comadrona decide, según las condiciones de salud de la paciente, como realizar el chequeo. Esto incluye la revisión de los ojos, el cuerpo a través de masajes, y el baño en el temazcal con plantas medicinales. Durante el baño, la comadrona conversa con la paciente y la escucha, proporcionando consejos y recomendaciones según considere necesario.
Durante los primeros cinco meses, se observa la evolución del bebé y se dan recomendaciones a la madre gestante sobre qué debe y qué no debe hacer y consumir. A los siete meses de embarazo, según explica la comadrona realiza revisiones cada quince días para identificar posibles riesgos y proporcionar consejos adicionales. A partir del octavo mes, las revisiones se llevan a cabo semanalmente para ajustar la posición fetal del bebé en el vientre o identificar si el feto está en la posición adecuada.
Después del parto, corresponde a la comadrona realizar el baño tanto a la madre como al bebé con plantas en el temazcal. El temazcal, es una práctica muy saludable que muchas personas utilizan para fortalecer su sistema de salud. Por ejemplo, durante la pandemia, muchos recurrieron a este para curarse o fortalecer su sistema inmunológico. Desde la perspectiva occidental, existen prácticas similares como las saunas, pero es importante valorar y rescatar esta práctica ancestral, que debería ser accesible para todos en sus hogares. El proceso implica el uso de plantas medicinales que aportan beneficios para la salud.
El trabajo de parto se convierte en un evento familiar y una celebración en muchas comunidades. Los padres de la pareja y los abuelos, si aún están vivos, se reúnen en la casa de la pareja para brindar atención y apoyo a la mujer en el trabajo de parto. Toda la familia se concentra en preparar alimentos para los presentes, ya sea para un almuerzo o cena, dependiendo del horario en que comiencen los dolores del parto. Todos permanecen pendientes de la mujer hasta que dé a luz, momento en el que se siente aliviada y todos pueden relajarse. Este momento se celebra con un almuerzo familiar, comúnmente un caldo de gallina o de res. Es importante destacar que los niños no deben acercarse al espacio donde la mujer está en trabajo de parto, ya que este acontecimiento está destinado exclusivamente a los adultos.
El Loq’ laj q’aq’ (el sagrado fuego) es un ritual arraigado en las prácticas de parto de las comunidades mayas. Desde el momento del nacimiento, las comadronas solicitan a los familiares que enciendan el fuego. Ellas explican que el fuego simboliza vida, aliento, esperanza, luz y armonía, elementos esenciales para contrarrestar la tensión, el miedo y la frustración que suelen acompañar el parto. Este acto transforma las energías negativas, proporcionando una energía masculina desde la perspectiva cosmológica maya, además de servir para calentar medicamentos utilizados en masajes, si es necesario.
A los ocho días del parto, la comadrona apaga el fuego del temazcal, simbolizando así una limpieza ritual. Rocía agua dentro y en el lugar donde se encendió el fuego, limpia la camilla de madera del temazcal. Mientras lo hace, expresa agradecimiento a los antepasados que han trascendido en el tiempo y el espacio, y que han ayudado en el proceso de la partería. Como menciona doña Leonarda: “Gracias abuelas y abuelos, dueños del corazón del temazcal. Mi paciente está bien a los ocho días, y aquí apago el fuego”. Este gesto simboliza la extinción de una enfermedad latente, que puede afectar tanto a la mujer posparto como a los miembros de la familia.
En cuanto al levantamiento de la paciente, las mujeres posparto en las comunidades mayas no se levantan solas de la cama durante los primeros ocho días después del parto. Deben permanecer bien abrigadas, con la cabeza cubierta con un pañuelo o tela para protegerse del frío y así recuperar la fuerza y la energía perdida durante el trabajo de parto. La familia debe acompañarla, preparar su comida y cuidar del recién nacido, siendo posible que el esposo u otra persona brinde esta ayuda. La comadrona se encarga del baño de ambos cada 3 días durante este período.
El baño de hierbas, una tradición arraigada en las comunidades, implica la preparación de una infusión especial para los hijos de la mujer que ha dado a luz. Esta infusión se compone de diversas hierbas como el Ajchq’im q’ies, la flor de muerto y la verbena, las cuales se machacan con una piedra sobre una tabla. La familia debe hervir agua el día anterior a la ceremonia de los ocho días en cantidad suficiente para todos los hijos, considerando la posibilidad de que haya varios integrantes.
Esta práctica simboliza limpieza, pureza y la expulsión de las enfermedades a las que los hijos pudieron haber estado expuestos durante el parto.
También se considera que el mal de ojo es un padecimiento real. Las comadronas sugieren la necesidad de curarse del mal de ojo, ya que este se manifiesta como un intercambio de energías que ocurre al relacionarse con otras personas. Cada individuo posee una energía única que, en ciertas circunstancias, puede convertirse en una amenaza. Como señala la entrevistada EML1 “todos nosotros somos seres energéticos, compuestos de células y átomos, lo cual nos hace susceptibles a experimentar cambios repentinos de humor y estrés, según nuestra propia sabiduría interior”.
La elección del nombre se convierte en un ritual importante, donde se utiliza el calendario maya, los nombres de los k’ashe’l (tocayos) y la energía del día. Sin embargo, si la pareja o la familia son cristianos, se opta por nombres bíblicos hasta que se decide definitivamente el nombre del bebé.